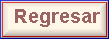JUAN J. PEOLI
Sin dolor, como el justo que fue,-"tranquilamente, sin sufrimiento ninguno", como dice con orgullo y ternura su hija,-ha muerto, lejos de la más virtuosa de las compañeras, lejos del más puro de los hogares, el hombre sin mancha y sincero artista que se llamó en vida Juan J. Peoli. Le tenía la cabeza al morir el hijo a quien en medio de la riqueza crió para el trabajo, su hijo Juan. Murió en el campo, silencioso y solemne, que prefería él a la ciudad fea y vana. Murió en Cuba, la tierra que amó él tanto, la tierra que le premió el mérito, y le dio mujer noble, hijos buenos, ilustres amigos. Murió como las tardes del Hudson, que se sentaba él a ver caer, desde el banco rústico de su manzano solariego, en las colinas de tiniebla y oro por donde baja majestuoso el río.
De New York fue hijo por el casual nacimiento, de Venezuela por la familia, de Cuba por su corazón y por su fama. Era alumno en la Habana de la Academia de San Alejandro, y un retrato atrevido de sí propio le dio el primer premio, y la pensión del Municipio en Roma. Allí Minard, de fino color y soñador pincel, lo tuvo "de discípulo favorito", y le celebró el dibujo correcto, las carnes suaves y luminosas, y la quietud y hondura de la atmósfera en que envolvía sus creaciones. Perdida la fe religiosa, y menospreciando la luz ambiente por la exuberancia que allí la hace común, el arte italiano, anheloso de idealidad, vestía aún los esbozos confusos de su fantasía nueva con el color artificial y opaco de los templos. La pintura, como la época, era transitoria. La novedad, no condensada todavía en lo real, se desordenaba en lo fantástico e imaginativo. Los románticos han pecado sólo por su caballeroso exceso de fidelidad a aquella época de renovación sublime. Como en todo, la aspiración satisfecha, la libertad del arte, les pareció inferior a la aspiración por satisfacer. Y ahí está todo el arte de Peoli: leal en el dibujo, sabio en los matices, huraño y melancólico en el color, indefinido en las creaciones, y aun etéreo. Frente al modelo vivo, a un buen modelo cargado de idea, al pulcro Domingo Delmonte, al incisivo Saco, a la infanta enamorada de un estudiante habanero, al héroe de Carabobo descansando en la gloria de su vejez, su pincel, bien bosqueje o acabe, corre fácil y justo, anacarando un tanto, pero fiel a la línea expresiva, y a la característica del alma. Sorprende la luz del ojo, el amor de la boca entreabierta, la corbata deshecha del amigo moribundo, el pliegue rebelde de la capa romántica. Bastarían al renombre de Peoli los retratos de sus protectores cubanos; los de la familia real de España, que pudo él tratar sin deshonor, porque la trató en días de libertad; los de los cubanos notables de la mitad del siglo, que lo celebraron y mimaron; el de José Antonio Páez, el más pujante y original acaso de los héroes de la independencia de América. Y en los retratos todos ¡se nota una finura singular, y como ciencia plena, que venía al artista del conocimiento de todas las artes secundarias de la representación, de la litografía y el grabado, de la fotografía y el aguafuerte. La facultad de sorprender en el sujeto la cualidad típica le dio, por su extremo natural, la de exagerar en la caricatura, siempre templada por su alma bondadosa, el defecto dominante o especialidad del amigo caricaturado. La sociedad entera de la Habana, en aquel tiempo en que supo aspirar y querer, la de los prohombres abnegados y la juventud ardiente, está toda, en hábil retrato o sátira inofensiva, en los cartones inéditos de Peoli. De su mano cariñosa son los retratos de cubanos ilustres que adornaron las revistas de su tiempo, y él fue quien ilustró, con composición que por el candor conmueve y por la naturalidad encanta, el "Negro Guardiero", del generoso Anselmo Suárez, el buen taita Alejandro del ingenio de Mendive. La suave litografía tiene toda la triste mansedumbre, y aun la cruda sencillez, de aquella desgarradora ancianidad. Galones y charreteras no hay en los retratos de Peoli, a no ser los ganados, como en Páez, peleando por dar a la libertad el mundo nuevo de América. De los que iluminaban las sendas nuevas desde la tribuna, de los que peleaban en el periódico y en el verso, de los que pagaban de su bolsa las batallas de la libertad naciente, de los que murieron luego con la hopa del cadalso, o a campo abierto con la mano sobre la herida, son,-no de bribones enriquecidos ni de canijos literarios,-los retratos que por cariño y admiración pintó Juan Peoli. En España su amigo fue Prim; sus amigos de Cuba fueron los Gener y los Guiteras; padres de Matanzas; Delmonte, el más real y- útil de los cubanos de su tiempo; Saco, que no creía en parches andaluces ni postizos rubios para las cosas del país; y José de la Luz, que le dijo así una vez:- `Yo no hago libros, hijo, porque nos hace falta el tiempo ahora para hacer hombres". La buena juventud criolla era su círculo natural: la elegancia de Mendive, la piedad de Zambrana, la sabiduría de Valle, el ingenio de Poey, la hidalguía de Palma, la pasión de Güell y Renté, la ternura de Anselmo Suárez y Romero. Pero Peoli tuvo hijos, y no quiso que creciesen donde la vida acaba en el martirio o se corrompe en la hipocresía. A la opulencia habanera, y la vanagloria de una sociedad espantada y servil, prefirió él, con aplauso de la ejemplar criatura que le ayudó y embelleció la vida, de Antonia Alfonso y Madan, la humildad del ciudadano extranjero en una tierra libre. Para siempre mudó su casa a New York. No fue de esos cobardes, pegados a la comodidad indecorosa, que a todo se rebajan, con tal de que no les falte el cuchicheo adulador, y el mármol de debajo de los pies; ¡raza villana, y a menudo soberbia; raza mediocre e indecisa, que osa desear con la inteligencia lo que no sabe realizar con el carácter; raza de siervos y de cómplices!
De recuerdos y hogar vivió hasta su muerte, amando a los propios y a las artes, y distinguiéndose entre los extraños, el artista que, leal a la libertad y a la juventud, abandonó por mezquino el pincel cuando Garibaldi citaba a pelea contra el mundo viejo, y peleó con Garibaldi. Su estudio era su vida, y su teatro, y su palacio. Por presentes, se daba el plantar de árboles su casa campesina, o el ver ponerse la tempestad y deshacerse sobre la cumbre de impasibles montes. Otro goce tenía, y era el de acumular, en las reproducciones originales, cuanto ha dado el arte de gracia y poder. Su caballete tuvo siempre un lienzo, ya un león flaco, rodeado de cadáveres, solo en la sombra; ya la Dama del Lago, envuelta en vagos velos, como luz en bruma espesa; ya las artes mayores, con símbolos nuevos, en aire rojizo la una, otra en rosas y tules, todas propias y vivas; ya sus seis cuadros de amor, desde la desnudez inmaculada hasta la hermosura desierta; ya la enorme ciudad, a la luz azul del cometa misterioso, lleno el aire, sobre los hombres dormidos, de visiones de seno tentador y alevosa cabellera. Con su blusa de terciopelo, retocando y cambiando, buscando a media luz el tono propio para sus criaturas espirítuales, vivía Peoli feliz entre sus bocetos de los maestros, la maravilla de sus grabados y aguafuertes, sus bronces de Roma y barros de Tanagra. Dejaba a veces entrar el pleno sol, a que se vieran bien los cuadros de naturaleza, que pintó siempre al aire libre. El era miembro de Academias y socio de honor del Museo Metropolitano de New York, y dueño, muy visitado por los envidiosos, de la mejor colección de blanco y negro y acuarelas históricas que ande acaso en manos privadas porque conocía él al dedillo la cuna y vicisitudes de cada hoja notable, y siempre la pagó a precio mayor. Pero el silencio del taller era su gusto, y el estudio sincero de aquel color ideal que entrevén, sin lograr nunca asirlo, los que por la verdad y pureza de su vida, y por mirar con ojos limpios e intensos en lo natural, llegan en este mundo mismo, como los físicos creadores, a los linderos de la claridad impenetrable. Otros ven sólo el pincel caído, cuando lo que ha de verse es el esfuerzo. En los cuadros fantásticos de Peoli, tan puro en el retrato, y escrupuloso en el paisaje, hay sombras oleosas, como de tiniebla puesta a hervir, y rojos cenicientos, de lava que se apaga, y luces que vienen a ser en el color lo que en la idea la visión de Swedenborg, que vio ya el alma etérea y abrasarse los cuerpos amorosos, y boquear, como mina encendida, la iniquidad humana. Y es que el hombre, dichoso por la virtud, cree lo que ve, y ve en sí y fuera un mundo claro y mejor. La Naturaleza, sin los velos ni abalorios que le pone la pasión de la vida, recobra las tintas creadoras; imperan en ese arte innovador la sombra matriz, el fuego genésico y la perla del alba; la mano del hombre, impotente para representar un estado superior a él, traduce con gloriosa torpeza la vaga aurora que calma e inunda su espíritu purificado; no sabe de esta inefable realidad el hombre egoísta o inmodesto.
Y esto no se dice aquí en vano, sino porque es la enseñanza útil, y la belleza mayor, de la vida de Juan J. Peoli. El arte, con haberle dado días de gloria, y ser su empleo principal, fue lo menos de él. Amó la beldad ardientemente; la respetó, y le enojaba que no la respetasen; reconocía en sí, y en todo, una realidad visible, de fácil copia, y otra espiritual, a que con callada pasión buscó color y símbolo: la fuerza, para él, residía en la gracia, y vio en el universo, aun a pleno sol, como un color nocturno; su pincel, jamás mercenario, desdeñó la fama fácil del retrato, en que sobresalía, y de sus magistrales escenas de la Naturaleza, para fijar en las luces aéreas el alma solemne que se alza de la vida, y cuajar en cuerpos leves y ondulantes la beldad creatriz que flota sobre el mundo. Dibujó bien: copió felizmente, y alguna vez con majestad, el paisaje grandioso y el carácter humano: enseñó el arte reposado y fino que escoge de lo natural, como realidad superior, la belleza típica, y peca sólo acaso por dar formas terrenas a lo que por esencia o ascenso está fuera de ellas, y envolver las cosas de la tierra, la humanidad marcial y robusta, en los efluvios del universo adivinado. Pero de su arte mismo fue lo más bello el carácter manso y puro con que, por el amor y fuerza de él, y por la luz y dicha de su alma, pasó en salvo Peoli por las tentaciones de este mundo. Lo conoció y ahondó, puso de lado toda la impedimenta de él, con que el vulgo humano, en que entra mucho de lo que no quiere pasar por vulgo, se deshonra y aflige; y cultivó en la vida lo que tiene de sustancia y ventura, que es el decoro propio, en el trabajo continuo y la amistad sincera el alivio del dolor del hombre, el rincón de la casa, y la ciencia y fe que vienen del conocimiento y amor de la creación. El hombre, que lleva lo permanente en sí, ha de cultivar lo permanente; o se degrada, y vuelve atrás, en lo que no lo cultive. A lo transitorio se esclavizan y venden los que no saben descubrir en sí lo superior y perdurable: los que en la lealtad de los afectos íntimos, en el empleo libre y laborioso de sus fuerzas, en la persistencia y triunfo de las obras de belleza y virtud, y en el deleite de penetrar la composición y juego de la Naturaleza lo descubren, ésos, como Peoli, con una santa de la mano, darán en caridades ocultas lo que tienen, criarán en la riqueza humilde a sus hijos, poblarán su hogar de la compañía segura y ennoblecedora de las maravillas del arte humano, y a la sombra del árbol plantado con sus manos propias verán serenos al río de los siglos correr por entre las colinas de oro y sombra, y desvanecerse por la mar la claridad del sol.
Patria, 22 de julio de 1893