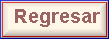"EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1871"
FERMÍN V. DOMÍNGUEZ
Hace once años la plebe española de la Habana, instigada por un desvergonzado funcionario que obtuvo luego en España altos honores, cometió, con aprobación y ayuda del Gobierno, uno de esos crímenes fríos que de vez en cuando espantan al mundo. Ocho adolescentes, ocho estudiantes de medicina, acusados de haber puesto mano profanadora en el cadáver intacto de un ídolo de la turba, fueron después de dos días de orgía sanguinaria fusilados contra un muro, y sin nombre ni cruz, "cuatro hacia el Sur y cuatro hacia el Norte", tendidos en una fosa vergonzante. Treinta y dos compañeros suyos, sentenciados a presidio, llevaron grillos, rompieron piedras en las calles, y recibieron castigo público, a donde iba como a fiesta, vestido con el uniforme que manchaba, en carruaje y de jira, con vinos y mancebas, el populacho victorioso.
Pero once años después, cuando el hijo de aquel cuyo cadáver se creyó profanado iba a sacarlo de su nicho para llevarlo a España, un joven, bello por su heroicidad, digno en aquel instante de que cayese el sol de lleno sobre él, se adelantó sobre el séquito mortuorio, y sin temor al gobierno de hierro ni a la ira de las turbas, sin atender a más voz que aquella de adentro que manda obrar como se debe, pidió al justo español, a Fernando Castañón, que declarase cómo el ataúd estaba intacto, y los ocho niños murieron inocentes. El vengador era Fermín Valdés Domínguez, uno de los presidiarios, y autor del libro donde se narra, sin afear con la venganza la indignación ni el patriotismo con el interés, el paseo de los estudiantes por el cementerio, la malignidad que quiso sacar culpa de él, el asedio de la cárcel por la milicia de la Habana trocada en jauría hambrienta, el infame consejo de oficiales del ejército que contra la única voz honrada del defensor Capdevila condenó a muerte a ocho y los eligió por rifa, la vergüenza del Palacio de Gobierno, rendido a la plebe feroz;-y la vindicación de los ocho asesinados, por el hijo mismo de aquel por quien murieron; el hallazgo de sus huesos, que con sus mismas manos, trabajando día y noche, sacó Valdés Domínguez de la tumba; la entereza decorosa con que ha allegado el pueblo cubano la suma que consagra al triste monumento.
El libro está escrito a sollozos, mas sin ira. No está repuesta aún del horror ¿ni cómo pudiera reponerse? la mano que lo describe. A cada paso, como quien lleva en los ojos lo que no ha de olvidar jamás, interrumpe la trágica narración para invocar con patéticos arranques, en el desorden del dolor verdadero, la perezosa justicia del mundo. Se lee el libro cerrando el puño, dudando de lo impreso, poniendo en pie el alma. Pero la caridad templa en los espíritus nobles la repugnancia que sólo en los villanos de naturaleza deja de inspirar el crimen; y la mesura de sus mismos arrebatos, el calor con que agradece todo acto o palabra española de justicia, y la feliz ausencia del atavío vulgar del odio, ponen "El 27 de Noviembre de 1871", escrito en la Habana, entre aquellas obras escasas donde, por sobre la forma inquieta con la justa pasión, se descubre legítima grandeza.
El Economista Americano, Nueva York, agosto de 1887