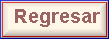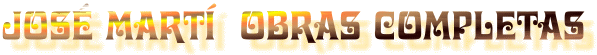

EL BAILE DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HISPANO-AMERICANA
Un cubano laborioso, que ha visto pena y conoce la verdad de la vida, palpó en la metrópoli vasta y fría las necesidades de sus hermanos, fue espectador piadoso de sus infortunios, resolvió aliviar tanta miseria, tanto dolor. No se entretuvo en teorías, ni en forjar planes que no pensaba poner en práctica, sino que de taller en taller, de casa en casa, propagó con entusiasmo, convenció a los escépticos, ya pobres, ya ricos, y anotando en su cartera un nombre hoy, y diez mañana, puso en comunión cordial a todos los hombres generosos, sean cuales fuesen sus condiciones sociales; así nació el 15 de febrero de 1892 la Sociedad de Beneficencia Hispano-americana de New York, del empuje y perseverancia de un hijo de Cuba, obra caritativa, generosa y llena de vida como su autor infatigable, Vicente Díaz Comas.
Dos semanas después la Sociedad comenzaba sus labores eligiendo Presidente al doctor Ramón L. Miranda, espíritu constante, cuya divisa es: "la fe y la esperanza"; al doctor Buenaventura H. Portuondo, amigo de cuanto es noble, Vicepresidente; a Antonio C. González, siempre caritativo, siempre allanando dificultades, y a Modesto Tirado, joven de mérito, leal, Vocales. En las manos de Manuel Barranco, intachable y austero, se puso el tesoro que crece cada día con el óbolo del acomodado y del menesteroso; a Gonzalo de Quesada se le designó para que llevase la historia límpida de una agrupación humana donde no asomaron las pasiones rastreras su cabeza repugnante, donde no se intriga para los puestos con el fin de encumbrar personalidad alguna, donde solamente se piensa en hacer el bien.
Y mucho ha sido lo que, ha hecho en los nueve meses pasados. Si a un argentino le ha faltado pan, la Beneficencia le ha dado que comer; si un mejicano ha pedido albergue para no verse forzado a vagar por las calles durante el día y a sufrir cuando, en la noche, rendido, descansaba en el parque público, el castigo del insolente policía, la Sociedad le ha proporcionado un techo bajo el cual pudiera dormir; si un puertorriqueño se consumía en este clima hostil, se le ha enviado a su tierra de Borinquen para que el sol patrio le dé nuevamente la vicia; si un cubano paralítico ha necesitado asistencia, medicinas, alimentos, cariños, todo se le ha dado por medio de la Comisión de Informes y Socorros: a la cabecera del enfermo sin familia, sin conocidos siquiera, no han faltado los cubanos idóneos y cariñosos, los doctores Jacinto J. Luis, Gregorio J. de Quesada y el hijo de Cota Rica, Emilio Echeverría.
Todo eso se ha hecho, pero falta algo más por hacer. Los alemanes, los franceses, los italianos, las emigraciones todas tienen su hospital, su dispensario, al menos. Y la Sociedad de Beneficencia Hispanoamericana intenta fundar una casa de salud para que no se diga que ni siquiera hacemos el esfuerzo. Por eso se pensó en el baile, se puso enseguida por obra el pensamiento, se nombró la Comisión, se empezó a trabajar.
¡Qué cuadro más halagüeño era ver a aquellos hombres, reunidos para un fin tan alto!
Desde el primer instante en que Emilio Agramonte se sentó en la presidencia de la Comisión, había ya la seguridad del éxito; como un general que explica su plan de campaña, anotaba en el papel, sacaba del bolsillo un cálculo, gesticulaba, guiñando un ojo con intención picaresca mientras que con el índice enérgico apunta a las cifras como si estuviera dando en el piano el tono a un violinista, o a veces echando su cuerpo macizo hacia atrás en la silla que tiembla, irguiendo la voluminosa cabeza., chispeándole los ojos, los brazos alzados, truena con clara voz, convenciendo al más incrédulo. En la primera sesión él fue el único que habló, y al terminar no hubo uno en contra de su proyecto; se resolvió dar el baile, se ordenaban los billetes de entrada, y ni un solo preparativo quedó desatendido. El plan presentado por el jefe estaba aceptado, ahora faltaba ver el resultado. ¿Sería una quimera de la fantasía del músico privilegiado, aquel triunfo que con tal certidumbre auguraba?
Al otro día más de uno sonrió con malevolencia ¡ésa es la humanidad! esperando el fracaso. Pero a medida que pasa el tiempo el trabajo crece, el éxito va siendo visible, los hombros descreídos ya no se encogen tanto y la sonrisa se va tornando en admiración.
Los domingos a las tres se reunía la junta en casa del Presidente. Llega Emilio Agramonte, saluda, toma su asiento, tranquilo, y espera a sus compañeros: al fin se abre la sesión. Benjamín Guerra, brioso, fuerte, decidido, con el rostro perennemente placentero, lee el acta de la sesión anterior; y entonces Agramonte empieza a recibir los partes de campaña de sus compañeros: el Tesorero Antonio C. González, se pone en pie, como temeroso de que por lo exiguo de su estatura no se le vea toda la alteza de la obra, da cuenta de lo que hay en caja, y al concluir, en medio de los vivas, toma asiento, con las gafas de oro en una mano, y la lista pedigüeña en la otra. Todos están ansiosos por dar sus informes: el venezolano Angel S. Arias, que ama a Cuba como si hubiera nacido en ella y en quien las canas prematuras no significan tibieza de corazón, sino jovialidad, y benevolencia, con voz reposada cuenta de sus esfuerzos y extiende su cheque por el doble de los billetes que ofreció colocar; Gustavo Govín, estudiante aún, viril, callado, que no hace mucho llegó a la mayor edad, pone la firma al suyo: Guerra saca un papel rosado, toma la pluma de oro, y pasa el cheque blandamente al ávido tesorero. Y cada vez que uno hace entrega, Agramonte despierta del letargo en que parece sumido, sus manos vigorosas aplauden, y su ¡bravo! se oye sobre todos los demás. Es el turno del doctor Miranda: los quevedos apenas se equilibran en la punta de la nariz griega, los ojos, debajo de las leves cejas, pierden ciertas melancolía que algunas veces los invade, y parecen saltar de contento, viendo como aumenta el caudal de los pobres: no puede permanecer sentado, se pone en pie, la larga levita, parece cobrar vida; de los labios amorosos sale el elogio a un miembro de la Comisión, ausente, al mejicano Santiago Smithers, que en su físico hercúleo lleva toda un alma de paloma, que tiene corazón tan ancho como el pecho donde lo guarda para ejercer la caridad. El doctor Miranda, acariciando sus patillas, dice modestamente, entre aplausos y felicitaciones lo que por su parte ha obtenido. Y se oye el timbre que anuncia la llegada de tres miembros de la junta, que no han sido puntuales por traer más al tesoro. Son Rafael Gavín, abogado joven, que trabaja con tesón, y pone su fortuna al servicio de las obras buenas; el activo Benjamín Giberga, el poeta, arrebujado en su sobretodo, con la barba salpicada de nieve y la cara gozosa encendida por el frío; y el doctor Portuondo, que abandona a sus enfermos, y que tarde y todo, viene a cumplir con el deber que no rehúsa a pesar de que le será muy penoso atenderlo de lleno esta vez: se va al Oeste, a buscar premio íntimo a su vida enérgica y caballeresca. Con sus cheques vienen los tres, y con el suyo, un cheque de victoria, se levanta, justamente satisfecho de su obra difícil, de su obra social delicadísima, Emilio Agramonte.
Gonzalo de Quesada no ha levantado en tanto la cabeza: está en sus cuentas, que son muchas: sabe del Norte, y hace milagros en inglés: él la prensa él la persona útil, él la idea rápida y practicable: lo que ha querido es que el baile produzca miles, que por el baile sepan los de la otra habla de nosotros, que la parte de hoy sea conveniente al todo de mañana, que se nos conozca y nos respete: su cheque es grande. Pero no fue ese sin duda su gusto mayor, sino el instante en que, coronando la obra todos con el justo agradecimiento, acordó la concisión dejar especial memoria, firmada por toda ella, de los trabajos modestos y triunfales de la compañera de Gonzalo: de Angelina Miranda y Govín. En su casa estaba la Comisión, y no sabía ella que se la llamaba para decirle, mientras su padre le apretaba la mano ruborosa, mientras bajaba los ojos cl novio feliz, con qué ternura, y entusiasta admiración, le estimaban los comisionados la tarea infatigable que había sacado a puerto: ella, con su alma pura, se puso altera en la tarea; ella, que no tiene penas propias, padece como hermana por las de los demás; ella, obrera caritativa, trabajó sin descanso, en esta sorda ciudad grande- y le llegó al corazón, y la hizo oír. Benjamín Guerra, que sabe hablar, y no habla nunca en vano, le decía el cariño de sus amigos, la confesión de los comisionados, vencidos por ella en actividad, el agradecimiento de los pobres. Ella, como una flor de pensamiento, oía silenciosa... ¡Falta tanto por hacer!
¡Ah, baile hermoso! Las diez eran de la noche terrible, noche de frío extranjero que hace amar más la libertad, y ya las primeras parejas alababan, antes que se encendiese toda la luz, el soberbio salón,-que fue el que debió ser, por cuanto conviene que el que nos pudiera tener en menos, o sacarnos el hombro, nos vea en todo a nivel suyo. ¿Qué importa la tempestad; la nevada cruel; las calles incomunicadas; la distancia que hiela las mejores voluntades, la flor criolla que se va abriendo en la nieve, las vidas que ya, en el destierro bárbaro, sólo penden de un hilo? Es la patria en la nieve, y todo el mundo va a la patria. Son las diez; y van llegando los coches, los coches de la riqueza, los coches del ahorro, los coches del esfuerzo: ¡hoy, por los pobres! ¡mañana,-por la pobre! . . . Son las diez, y alababan el salón soberbio las primeras, parejas.
De los bailes más lujosos es la escena en New York nuestro salón, el salón del "Lenox Lyceum"; pero ¿cuándo estuvo como ahora, con nuestras banderas? Del alto y noble techo cuelgan, hasta la fimbria de la bóveda, los tres colores de la libertad: alrededor, pendiendo de la bóveda, riquísimos damascos; de trecho en trecho, como lazadas, las banderas del Norte; nuestros escudos, de lazo a lazo, los escudos de las tierras libres; de. los palcos caen, resplandecientes, símbolos de caridad y de república, en sedas carmesíes, en seda azul, en seda púrpura, en seda roja. De todas partes, del techo, de las columnas, de los antepecho, salen ramos, y medallones, y diademas de luz. La orquesta de Bernstein, que llena el escenario, rompe ya en los acordes de la overtura, de detrás de los pabellones americanos, los pabellones de nuestra América juntos en grupo bello alrededor de los colores de la madre Venezuela; y por guirnaldas de hoja y flor, frescos en el invierno, prendidos a las columnas. Sobre ellos, en letras de luz, el nombre en inglés de la Sociedad: "Spanish American Benevolent Society".
Y ¿qué hubiera admirado más, qué admiraban más, los que, ya a la hora plena, llegaban al Liceo? : ¿el ir y- venir de las escaleras henchidas y alegres, con tanto escarpín de raso y tanto hombre útil y cordial? ¿o los palcos suntuosos que se iban llenando de nuestra gente caritativa, y de amigos del Norte, amigos de fuerza y peso en la ciudad? ¿o a la sala feliz y parlera, donde cuanto hay de bueno y bello entre nosotros se disponía, en amor o amistad, a la grandiosa marcha? Nuestros nombres estaban allí, y nuestras esperanzas; mucho de la América buena, y españoles buenos. Y bien quisiéramos ser sobrios; pero ¿cómo podemos olvidar aquel coro de palcos que veía, y las canas regocijadas que se agolpaban a la puerta, y la música triunfal, y la marcha azul, blanca, roja, la marcha amarilla, rosada, violeta, la marcha de encaje blanco, valenciennes y chantilly? Rebosaba de color y gentío la sala espaciosísima: las damas de Washington, y de lo mejor de New York, aplaudían desde los palcos; cuchicheaban, colgando de los antepechos, los abanicos de pluma: hasta que en los lanceros ceremoniosos, se dispersó, revoloteando entre los fracs, la espuma amarilla, rosada, violeta, la espuma blanca, roja y azul.
Eran los palcos la casa de la noche, no reservados y egoístas, como en otras fiestas, sino todos visita y cariño. Al vuelo hemos de verlos: allí hay Kings y Blaines y Hughes y Hawleys, y Wuppermans y Springers: allí departe con la noble familia colombiana, la familia de Samper, la señora Luciana Govín de Miranda, modelo de distinción y bondad: Angelina de Quesada, blanca y rosa, va del brazo de la discreta hermosura y el señorío del corazón, de Ubaldina Barranco de Guerra, en purísimo azul, y al hombro un broche de capullos: toda es encajes la señora de Hamilton, la dama amable a quien saluda toda Venezuela: México está en el palco, de seda blanca y tul rosa, de María y Otilia Ybarra, de Otilia Ybarra de Smithers: allí en el palco del amigo constante, del venezolano de Cuba, Angel Arias, resplandecía Centro América en la gracia suntuosa de la señora Leonor de Mayorga, en verde y blonda rica, sueño y compañera del poeta Román Mayorga Rivas.
Corte era, con muy graciosas damas, con las señoritas Lawrence y Acosta, en trajes aéreos de leves matices, el palco de una cubana ejemplar, de la señora Inés de Angarica, cuyo amarillo brocado realzaba la blonda negra de largo abolengo. Madre parecía de todos, con su severo traje negro y sus cabellos blancos, Isabel Aróstegui de Quesada, junto a su Caridad, toda ternura y energía, a su Emilia de Arteaga, hermana amorosa de sus bravos hijos, a la arrogante esposa de su Gregorio, en seda blanca y modestas violetas, a María Rebollar, toda de blanco, como su corazón. De la beldad cubana no había mejor ejemplo que la señora de Ernesto Zaldo, la ingeniosa Carlota Ponce de León, y era como una joya en su elegante azul Pilar Bolet de Ponce de León: gala era el palco, con las esposas lindas de los hijos del celebrado venezolano, de Nicanor Bolet Peraza. Cuba entera entraba y salía en el palco de Emilio Agramonte: allí Esperanza Villalón, la airosa recién casada, allí la señorita Ribas, ahijada encantadora de aquella a quien todos ven con profunda amistad, la hermana de Bernabé, la señora Juana Varona de Quesada. Rebosa amigos el palco popular del abogado Antonio González, y de su hospitalaria esposa, acompañada de la joven hija, en traje de blanco perla. Nadie pasaba sin un saludo cariñoso ante nuestras cubanas de adopción, tan fieles a nuestras, tierras como bellas, las señoritas Pratchatt.
¿Pero quién puede pintar con justicia aquel entrar y salir, los corredores animados, y la sala bullante? En un instante de receso era de ver la sala: solicitaban los fracs atentos el favor de un vals: los lápices agradecidos lo registraban de prisa en la elegante tarjeta; ya era un grupo, de todos los países, de lila, las señoritas Samper, de verde nilo Florence Weber y Leonor Molina, de seda del imperio la señorita Francisca Molina, de blanco María Godoy y Yara Fuentes, las hermanas Carbonell y Elena Peña, y la señorita Levine; como un jazmín Lulu Ros; de amarillo y violeta Carmen Mantilla: de naranjo y jacinto Isabel Sorzano, conmovida en su baile primero, como Ana Merchán, de amarillo suave envuelta en flores, como la pudorosa Ana Castillo. Un grupo es todo rosado: la señora de Castro, las de Moreno y Monjuí, Rosa Fowler, María Chaves, la señorita Coursine. Lleva encajes finos la señora Leo. poldina Mora de Chaves y la de Córdova, con su airosa Matilde en crema y verde: de negro y rojo vestía la señora de Marino Peña. Y ¡qué lindos trajes en aquel otro grupo! Verde nilo y terciopelo esmeralda, y de mucho realce y nobleza, era el de la señora Margarita de Garmendía: un poético Recamier de fino color lila lucía la señora Blanca de Baralt; la señorita Peoli y Alfonso ostentaba rica blonda blanca; de negro y pasamanería, la señora de Mantilla y la de Weber, y Mariana Palma; de rosa y granate la señora de La Guardia: Adelaida Baralt, lindo traje claro de puntas y cintas; de amarillo y blondas la señora de Carrillo, y de grupo en grupo, felicitando y saludando, las hermanas Pratchatt. prendidas de rosas, el traje celeste de Ubaldina Guerra, la seda blanca y las rosas sencillas de Angelina de Quesada.
¡Cuánto nombre querido, para el que ya no queda espacio! ¡Cuánto traje seductor, no por el lujo pesado y censurable, sino por la modestia y el buen gusto! "¡Cuánta mujer hermosa!" decía un New York al salir. "¡Con qué elegancia, amigo mío, con qué elegancia se visten las hispanoamericanas!" decía con su peinado Pompadour, una Washington que volvía, envuelta en martas, a su coche. Y al acabar el baile, pareció a todos que empezaba.
¿A qué pintar el discreto bullicio del vasto comedor, a la hora en que la excelente cena de Terhune interrumpió el baile, que no había de terminar sino a las cuatro de una noche de tanto frío afuera, de tanto cariño adentro? ¿A qué decir, de hombres, quiénes estaban allí, si los diarios de New York dicen a una que allí estuvo todo lo que hay de hispanoamericano en New York? ¿A qué celebrar nosotros, en la casa propia, lo que harto celebran en crónica de privilegio el Herald y el Tribune, el World y el Sun de New York? Memorable ha sido, y ocasión de afecto y caridad, el baile de la Sociedad de Beneficencia Hispanoamericana; memorable por el noble adorno, la afamada música, los ricos detalles, la grande y significativa concurrencia. Pero todo esto, por lo que a los cubanos toca, hubiera sido acaso exhibición inoportuna e impropia alegría, si con ella no se hubiese asegurado una institución que en la cama del enfermo y en el umbral del pobre continuará uniendo, ante esta otra América, los pueblos que la naturaleza y la historia han unido en la nuestra; porque la fiesta hermosa nos probó una vez más que vivimos con una sola alma los pueblos todos que, emancipados o tardíos, han de seguir juntos, en el continente y en el universo, su obra de libertad y humanidad; y porque, entendiendo los tiempos y obedeciéndolos, el baile de la Sociedad Hispanoamericana ha sido conducido de manera que los americanos de habla inglesa y los de habla española quedan después de él conociéndose mejor, y con más amistad y más respeto.
Patria, 14 de enero de 1893