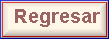JULIO ROSAS
Los que vienen de Cuba nos hablan de un maestro solitario que, en las orillas de su Ariguanabo, no siente que vive sino cuando recuerda o espera. El, Julio Rosas, es de aquellos criollos de mérito indígena, que sacan del corazón nuevo y adolorido de su tierra la fe creadora que se debilitaría acaso en la contemplación y estudio asiduos de las tierras extrañas, a que, en las horas de desmayo, acude el mismo genio impaciente. ¡Saldrá el sol; y el paseo brillante de la guerra nueva descuajará esos mantos de nieve que, en la hora inactiva, no son más que la vestidura de una noble desesperación! Julio Rosas no halla libro ajeno que valga lo que el mandato de una selva nuestra, lo que el consejo de un palmar. Pasea, solo, entre las palmas. Él fue quien, cuando su pueblo se vistió de gala para celebrar la memoria de Heredia, saludó con elocuencia genuina al gran poeta, y al gran orador que pone a la vez en sus discursos la mente judicial y la estrofa arrebatada del desdichado santiaguero, a Manuel Sanguily. De la cartera de un amigo indiscreto, que trae de Cuba mucho trabajo inédito de Rosas, hemos elegido, con fe profunda en la virtud y con pasión por nuestras glorias, el boceto biográfico del cubano que levanta, en medio de las ruinas, la indómita cabeza; que nutre el fuego de su oratoria, con avaricia infatigable, en la sabiduría verdadera del mundo; que tiene hogar abierto en todo hogar cubano,-de Manuel Sanguily.
Patria, 11 de junio de 1892