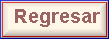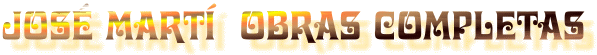

Ya amarillean los montes. Ya se casan los novios. Ya en los colegios sacuden el polvo a la cama de cuartel, y al escritorio monótono, y emprende viaje al potro el mozo mohíno, con un sueño prendido, como un clavel verde, al ojal del levisac, con un chispazo del vals último en los ojos que en las luchas de la patria ordenarán tal vea mañana la victoria.
El río de otoño, manso y acerado, copia las hojas rojas, amarillas y verdes. ¡Oh cielo azul! ¿y lucirá un verano más sin una prueba nueva del honor del mundo, y del brazo del hombre? ¿Será todo pesebre, celo, chisme, vanidad, mordida, comentario, sombra, eco? ¿Se oirán las voces robustas, y el mártir que expira y el pueblo que se levanta, o no se oirá más que el picoteo nocturno y destructor' de la vanidad incapaz, como el puntazo lúgubre del pájaro carpintero, que en el tronco agujereado hace su nido? Ya van las golondrinas rumbo al Sur, y la ciudad se viste de negro otra vez, y la luz empieza a tardar y a velarse: ¡ay del que no tiene un recuerdo de desinterés con que calentarse en el invierno, la dichosa memoria de una hora pura de servicio humano, de amistad o de libertad, de cariño o de justicia, de compasión o de limosna! -¡ay del que no tiene un poco de luz en su alma!
"En verdad que no sería poca ventaja que todos los colegios estuvieran situados en la raíz de una montaña: tanta ventaja sería como una cátedra dotada con holgura. Tanta educación se saca de vivir al pie de los montes como de vivir bajo más clásicas y pomposas alamedas". Así dice Thoreau, hombre natural que vivió de poco y supo mucho, en su viaje crudo y fuerte de Una semana en los ríos de Concord y de Merrim ac.
Y así, con su lago al pie y las siembras alrededor y el monte al respaldo, abre sus clases, el día mismo en que los pueblos de Centroamérica se declararon libres, el colegio de Tomás Estrada Palma. Un pecado tiene Estrada, y es el de seguir de cerca, con ojos de padre, los instantes todos de las criaturas que vienen, impetuosas y sedientas, del freno de la casa en su tierra nativa a la soltura temible de la tierra extranjera. Es preciso ver al hombre, guía firme ayer de una república naciente, vigilarle el carácter a cada hijo que le entra en el colegio. Para él todo es raíz: la palabra, el ademán, la lectura, este o el otro hábito. Y ésa es la clase mejor de un colegio que tiene tantas buenas: la plática continua, amable e implacable, del hombre entusiasta y recto. El enseña el buen inglés, el honor y la libertad.
Allá en un monte sencillo, sin pompa ni soberbia, una familia ansiosa veía, -el primer lunes de septiembre, el día en que sale de fiesta el trabajo en el Norte,-cómo la niebla velaba los astros en el cielo turbio, cómo envolvía la oscuridad medrosa al mundo. Y a la hora misma en que rompía la luz de entre los montes, y plateaba la mañana los manzanos y el maíz, caía un niño en la canastilla, orlada de violetas y heliotropos, de la casa de Benjamín Guerra. Los malvados no deben tener hijos: pero los hombres virtuosos, sí. La familia ansiosa, como al borde de un lago, sonreía alegre alrededor de la cuna.
Cuando se seca el bosque, cuando el frío entra en los huesos y la quebrada enjuta arrastra las hojas descoloridas, cuando en el cielo gris se alza, por único ramaje, el pino solitario, está bien que la mano viril busque a la mano delicada, a los sones del órgano solemne, y, con la bendición de los amigos, se junten para la pena y el amor las almas semejantes. Govín es nombre bueno, de trabajo y honor: Govín en Cuba ha sido destierro, cátedra, discurso, pelea, tesoro, fusil, barco: Govín es historia en Cuba, y obligación. Un Govín, Gustavo, se casa el diez, en la iglesia suntuosa de San Agustín, allá por Brooklyn, con una higa del Norte, fina y bella, con Aida Levien. Ellos no serán de los esposos infelices, que se toman para el goce y se abandonan en el dolor: en su matrimonio, como en la hermosa iglesia, resonará el cántico, y no se apagarán los cirios. La vida está en la compañía y el sacrificio.
De Francia ha vuelto, con honores nuevos de maestro y pensador, ese elegante hablista y ponente de ideas que llamamos Luis Baralt. Pensar en la lengua propia ya es labor, y buscar con móvil sincero la música de nuestra vida, y decir en lengua clara y amable las concordancias que la rigen; pero caer como de paseo por París; cuando está perezoso del calor el pensamiento de la ciudad múltiple, y hablar en francés de educación, y de los varios entes que en el hombre a la vez se han de fomentar, de modo que Le Nouveau Monde diga que "el sabio profesor tuvo en su conferencia éxito brillante", y L'Epogue, el diario latino donde escribe Iung, declare que "a dar Baralt otra conferencia sería pequeña la mayor sala de París", y Le Matin, con todo su respeto, escribe en larga crónica que "la conferencia fue de lo más interesante", no es mérito-a la verdad-que deba ser tenido en poco. Cuba es así, y hay rábanos y coles, nacidos en suelo cubano, que desconfían de su país. Heredia, que ya hacía versos cuando fue a París, es acaso el que en sublime francés ha puesto más idea y color en el soneto difícil, el más breve espacio literario. Murió Comte, el ordenador positivista, y el cubano Poey es quien guía, por el vigor de su análisis claro, la escuela que sólo pecó, en la pelea justa contra el falso ideal, por su negación inmoral de la existencia mejorable y permanente. Ayer fue, con su genio en la maleta, el ambicioso Augusto de Armas, y de los dieciséis a los veinte años se sentó entre Bourget y Banville, sutil como aquél y acicalado como éste, y enriqueció la lengua extraña con el iris de cristal tallado de las Rimas Bizantinas. Y ahora va, a hablar de ideas puras, este criollo allá desconocido, sin más diploma que su sinceridad y buen francés, y él, que jamás pisó Francia, habla como igual, y aun dicen los franceses, que como superior, con los nacidos en la lengua. Quien sepa de letras, será justo. Por lo clara, por lo vasta, por lo entusiasta, por lo comprensiva, le celebra París a Luis Baralt su idea de desenvolvimiento armónico con disciplina igual para las facultades todas, y más empleo para el juicio, la espiritualidad y la intuición que el que hoy, en la absorbente educación intelectual, se da a la memoria y al mero entendimiento. A sus clases del Norte vuelve Luis Baralt, y a sus libros queridos, y a su casa feliz. Piense, que después de hacer, es lo mejor y lo más limpio que se puede hacer en este mundo. Y el mismo hacer ¿qué es sino el brazo del pensar? "El ser es el acto", decía el griego en quien Sarcey dice que se encuentra la suma del saber humano. Obra quien pone a los hombres en camino de obrar: quien, como Baralt, vive ante ellos puramente, y les da en forma bella su pensamiento desinteresado.
Los teatros oyen pocas veces aplausos como los que coronaron-que aquí se puede decir bien-el singular esfuerzo de Emilio Agramonte en el primer año de su Escuela de Opera y Oratorio. He ahí un músico vibrante, que sólo tiene paz con los cubanos leales, y con la música perfecta. Era abogado, y por su mucho arte, y por no defender leyes viejas ante tribunales impuros, se dio a la música entero, en su ansia de belleza y de justicia: ¿qué saben los que se rastrean por la tierra, aquellos de quienes dice el salvadoreño Francisco Gamboa:
"Los que nunca llevaron en la mente un solo pensamiento de grandeza, raza degenerada e impotente que a todo humilla la servil cabeza; raza incapaz de recoger la espada que sus mayores, por servir la idea, blandieron con bravura encarnizada en los épicos campos de pelea; que llevando en lo oscuro de sus almas de lo vil y lo bajo el fuego oculto, a toda infamia le batieron palmas y a todo fango le rindieron culto..."
qué saben los que viven contentos con la vida insuficiente y cruda; con la vida brutal y tiránica, del sublime abandono del espíritu que pide a los acordes de la naturaleza la amistad y plenitud que no hallará en el mundo? Y el arte que ama él no es el que, a desemejanza de su carácter, adula el gusto burdo, sino el que, como él mismo, es sutil y fiero. A ese altivo propósito une Agramonte la sinceridad que arrastra, y el trabajo que funda, y el tesón que ordena, de modo que a los alumnos no sólo les disciplina la voz, sino el carácter, y les educa el mérito de manera que puedan sacar de él fruto práctico en el mercado del mundo. Ya luego dirá Patria más, antes del 24 de septiembre, que es cuando se abre la Escuela. Allí Agramonte regirá e inspirará: y lo ayudarán muy de cerca el pianista Goré, que lleva el canto como pocos, y Rafael Navarro, ese otro artista nuestro, al que sólo ha faltado, para brillar aún más de lo que brilla, el suelo seguro de la patria. Envidiable escuela van a tener, con todo el pensamiento y delicadeza de la música, los alumnos que ya pasan del ciento, de Emilio Agramonte.
De los de casa no se puede decir bien, ni de los que amamos de cerca, por el mérito que da al talento honrado el trabajo asiduo; porque a la desvergüenza del mundo le parece siempre lisonja la justicia. Por el orden y nativa altivez de su pensamiento vale mucho, y por su habla elegante y concisa, y por su patriotismo activo y edificador, el biógrafo laureado y poeta enérgico de Puerto Rico, nuestro hermano en esperanzas y en labor, Sotero Figueroa. Pero de él, y de su imprenta excelente, no diremos más que lo que publica en su último número, muy moderno y muy nuestro por cierto, y de mucha variedad e interés, la revista del venezolano Figueredo: El Americano:
"Sólo debido a que esperábamos el juicio del público en la materia, -que ya se ha manifestado justiciero y unánime,-es que antes de ahora no liemos llamado la atención acerca del buen gusto, nitidez y limpieza con que sale a luz El Americano. Y esto se debe al señor Sotero Figueroa, quien como dueño de la Imprenta América, donde se edita EL Americano y aun como entendido tipógrafo que es, pone todo empeño para que nuestro periódico se presente a la altura de los mejores de su clase. Recorrer las páginas de El Americano es la mejor recomendación de la imprenta América. Esto no es sino un aplauso público que tributamos al amigo Figueroa".
Resucitando diversiones viejas, de allá del siglo pasado, ponen ahora cuadros vivos en los teatros de New York, con las figuras de bulto a toda luz, en el fondo del marco dorado, y el escenario en sombras. Diana hubo y Aurora en un teatro veraniego, en noches pasadas, y musas, y la caza de Diana, de Mackhart, donde lucen, con la leve cubierta de mantos vistosos, las vienesas de más célebre hermosura; pero el público que henchía el teatro aplaudió, más que otro alguno, el cuadro único donde no había mujer: el cuadro de 1776, donde llama a morir por la patria un tambor ciego, con las canas por el aire, y le miran con amor otro tambor, y un niño.
Patria, 8 de septiembre de 1894