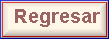Es bueno aprender una lengua, y mejor aprender dos a, la vez, que es lo que se hace en la clase útil de Federico Edelman, en la escuela nocturna de la calle 63, entre la Segunda y Tercera Avenidas. El, a pura enseñanza, levantó la clase, del único alumno que tenía cuando la tomó, al orden y sistema en que está hoy. La clase es de español, para loe que hablan inglés; pero del buen método de comparar continuamente una lengua con otra, para señalar sus identidades y descubrir sus diferencias, resulta que la clase es también de inglés, para los que hablan español. Hombre que no conoce la lengua del país en que vive, es hombre desarmado. Bien harían en pasar las noches desocupadas en la clase de Edelman los cubanos que se sienten como desvalidos, por no hablar la lengua rubia, en esta tierra que tiene en poco a los que no le contestan en su idioma preciso y áspero. Tres maestros de lengua española hay en las escuelas de New York, y los tres son cubanos: Luis Baralt es uno, y todo el mundo lo conoce; otro es Lincoln Zayas, perito en letras e idiomas: el de la calle 63 es Federico Edelman, tan concienzudo como artista, cuando copia a pincel leal los mejores modelos, como de maestro, cuando enseña, en lecciones ordenadas, buen castellano e inglés útil.
Era en el crematorio, allá en lo alto de Brooklyn, por el desgraciado caserío de aquellos cerros tristes. Una niña cubana había ido, de mano de su madre, a poner una flor sobre el féretro de Demetria Betances. En la unción del cariño se le veía la superioridad del alma. Era como rosa de té, pura y pálida. De sus libros se había arrancado para aquel viaje de piedad: la enfermedad quiso cerrarle el camino de sus estudios, que amaba con pasión,-de su grado, que iba ya a conquistar,-y ella, sin más fuerzas que las de la voluntad, obtuvo permiso para el rudo examen extraordinario, dispúsose para él, y salió triunfante. Es una victoria modesta, de tantas como en el seguro de nuestros hogares van creando el pueblo nuevo que ha de suceder al que hoy agoniza y se desordena en nuestra patria. Era Juana Aguirre, hija del fiel cubano Ernesto, y de la más abnegada de las compañeras, en el destierro acerbo y largo.
En Ibor, nuestra Tampa cubana, hubo días atrás una muerte penosa: Manuel Hernández, -habanero elocuente y enérgico, desaparecía, de larga enfermedad, en su casa pobre: él conoció lujos, y ahora la vida se le iba, rodeado de sus hijitas débiles y precoces, de su mujer leal, y como iluminada por el amor, de sus hijos cultos y buenos. Parecían en aquella casa salir las manos de la sombra, y pedir misericordia, alivio, amor, para las desdichas de Cuba. El padre trabajador, ronco y apagado, desaparecía en su sillón viejo: los dos hijos, ardientes y leales, sostenían la casa triste; se abrazaban las niñitas a la esposa infeliz. Aquel hombre había tenido siempre acentos de entusiasmo y pasión por la libertad de Cuba.
Patria, 9 de marzo de 1894