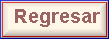3 De todas las congojas de la vida premian los hijos buenos, y no tiene el mundo aplausos que valgan lo que el beso de vuelta en una frente pura, o el releer con el coro de hijas la carta de la madre ausente, allá donde no salen más correos que los rayos de luz, o el primer frío de Octubre, con las niñas alrededor, vestidas de negro, y los hijos mirando al fuego misterioso, como pidiendo en su inocencia que se quemen en él todas las injusticias de la vida. Así pasa este mes en el Norte, descansando de la ansiedad y pena de Cuba, el orador que tiene en el discurso toda la fuerza y hermosura de nuestra naturaleza; el cubano que no podrá ver sin amargura cómo se nos va en torno desmigajando de veneno el país. Una tarde serena, al pasar por la ventana del hotel, vio un transeúnte a una criaturita de cabeza rubia, vestida dé luto, en el gran marco de sombra, con las dos manos en rezo, hablando a lo alto, y lleno el rostro lindo de la última luz: era la niña de Miguel Figueroa.
No es la Habana de ahora buena universidad ni tienen por qué salir hombres perfectos de aquel teatro de condescendencias y de vicios: donde no hay justicia sin soborno, ni honor sin castigo, ni ráfaga de aire sin adulación, ni pan sin mancha y quien lo quiera sin mancha, se queda sin pan. Pero, por aquel milagro del diamante, que luz cuajaba en medio del carbón, y de la poesía inglesa, más intensa acaso que ninguna otra por la escasez de poesía ambiente, cría la Habana, a la vez que la generación pecadora y ligera, otra de mozos enérgicos, que buscan la riqueza en el trabajo de las fuerzas naturales, o aspiran, en silencio armado, a rescatarlas del ocupante que nos las detenta; ¡y que a mi madre no me la han de envenenar a mis propios ojos!: ¡y el que se contenta con el bien para sí; y no cuida de la infamia y la miseria que se comen a los demás, ni es hombre a derechas, ni se salvará de que lleguen a él la infamia y la miseria públicas!: ¡ha de escribirse un poema nuevo, donde esté llena de hombres piadosos la barca del mundo, y al egoísta impasible, que crió su flor entre el hambre y la sed se le tenga por toda una luna fuera de la barca, forcejeando en la noche yacía! De estos cubanos reales, que mañana abrirán el país al trabajo rápido y nuevo que ha de salvar de la política excesiva a nuestro pueblo oligárgico y vehemente, dicen que son modelo, y copia de los méritos del padre ejemplar, Los dos hijos del abogado habanero Antonio González Mendoza, que están ahora de visita, y muy bien recibidos, en Newport; que la riqueza no es culpa, ni la elegancia y el arte de la vida, cuando se los gana con el trabajo licito. Naturaleza da rosas y cardos: y no hay por qué enamorarse del cardo, y declarar guerra a la rosa, a no ser que la riegue con lágrimas y sangre. ¡Eso es Cuba ahora, una rosa mustia, empolvada y comida, una rosa regada con lágrimas y sangre!
"Dos cubanos he conocido que vencieron a la muerte", decía ayer un criollo que lleva la memoria en el corazón: "Joaquín García Lebredo, y Antonio González Mendoza. Los dos debieron morir jóvenes, y quisieron vivir. Y los dos vivieron. Lebredo acudió ya tarde, aquel delicioso y soberano talento de Lebredo, que se llevó por el mundo con tanta humildad, y eso que era, por su ancho corazón, y por el equilibrio, de su capacidad de concepción y forma, como senador nato entre los hombres. Mendoza vive aún, espejo de caballería, con la única salud verdadera, que es la que viene a un cuerpo bien administrado del orden de la mente y la serenidad del corazón. Todavía me acuerdo de Mendoza, cuando era yo chiquitín, y pasaba él a caballo, pálido de la convalecencia, a un gimnasio y a su esgrima: un caballo moro, a eso de las seis de la mañana, y a puros sistema y voluntad, salió adelante con la vida. Lebredo llegó a Madrid poco menos que moribundo: su vida allá fue un ramo de violetas: su casa, una romería; su bandeja de médico, una mina de oro; pero me muero, hijo mío, me muero aquí, y tengo que vivir veinte años más para mi mujer y para mis hijos". Vivió veinte años más. Y dicen que su alma enérgica vive en sus hijos.
Y un señor, del otro lado de la mar, censuraba un día "a estos cubanos, que se pasan el día con el pañuelito en la mano". Pues aquí tiene a Estrada Palma, que lleva siempre en la mano el pañuelo, para limpiarse el sudor de la vergüenza del país, y de su casa solariega se echó al monte diez años, ganó a pura virtud la presidencia de su patria; y acaba de levantar otra casa en el extranjero, sin dejar el pañuelito de la mano. Y lo llevaba el día en que dijo, cuando la ratificación del Partido Revolucionario Cubano en Hardman Hall: "Y desde que ascendí a la dignidad de hombre libre, no me ha sido posible descender".
De estos hombres se hace un pueblo, aunque hoy lleven un mote en política y mañana lleven otro, el pecado no está en equivocarse de ruta, y creer que sea remedio lo que no lo es, sino en perpetuar el carácter flojo e indeciso de la colonia, cuya soberbia y nulidad entorpecerían el trabajo creador y distinto de la república. Y porque tenemos estos hombres puede Cuba ser libre. No podría serlo si no los tuviera. En la ciudad los tenemos, y en el campo. En Cuba los tenemos, y en la emigración. Triste y bello a la vez era Pasa un viajero agradecido> pocos ha, ver venir a un niño nacido en la guerra, sujetando en las manos cuidadosas el primer coco del árbol que plantó su padre en la arena extranjera, que plantó en el suelo del Cayo, Fernando Figueredo. Y ahora Patria vuelve a su tema continuo, que es la suficiencia y la viabilidad de nuestro carácter, al dar gracias a una criolla fiel por la prueba de este carácter nuestro que en una caja fina le manda de Tampa, y no trae joyas ajenas, ni fereleres de inutilidad sino un queso fragante, como el nuestro de Cuba, en que tiene comercio, y muy próspero, la esposa de un maestro cubano, de losé González Elías.
¡Cuándo más bella nuestra mujer, a no ser que fuese al caer en el sepulcro libre de la guerra, que cuando con los dedos helados del destierro halla de su tarea para comprar el pan y el carbón; cuando, arrebujada en la manta la noble vejez, va la señora de antes a su barril de despalillar; cuando, mientras el marido que cargó el rifle libertador prepara a los niños para hombres, ayuda con su industria al ejemplo y dicha de la casa desterrada, y al crédito que con la prueba de su virtud nana el país! Y así es una caja fina de queso de Tampa más grata a un criollo tenaz, que si viniese llena de oro y pedrería.
Ver capaz al cubano es un gran goce, y que la cubana sea firme compañera, y otro goce es que a Cuba le crezcan los amigos. ¿No hemos de recordar con agradecimiento que el hombre de corazón que se llevó a Cuba, en su guerra infortunada, Calixto García, era italiano de cuna, era Natalio Argenta? ¿No hemos de agradecer que los italianos de Tampa, de brazo de los cubanos, estén alzando un club, con el nombre de Argenta por lema? ¿No hemos de encariñarnos con nuestros compañeros de labor, que con nosotros penan y velan por sacar Patria a la luz, con nuestros amigos italianos el desinteresado Frugone, el cordial Barletto, el laborioso Cardella, que compran la prensa nueva del fruto de sus ahorros y en fiesta de familia, con sus mujeres y sus hilos, nos le ponen el nombre de Patria? Otros bajen de media de seda y candelabro al pie de la escalera, a recibir a reyes: nosotros damos asiento :mayor a. los amibos del trabajo y de la libertad que en la hora penosa aman a nuestro país.
Domingo Estrada, el guatemalteco querido, está de vuelta en New York, y con él PI pensamiento griego. que quiere en todo la fuerza (1P la armonía y es la verdad eterna; con él la prosa serena y madura, como desde su rugoso palacio de Recanati la quería Leopardi; con él el verso de seda y puño de porcelana, como las sombrillas que adoraba Julio Goncourt; con él un fino amigo.
Y otro caballero ha venido de la tierra que junta, a la sagacidad de su raza nativa, la fiereza del quetzal de sus bosques. Guatemala ha mandado cónsul nuevo, en la persona meritoria del señor Feliciano García. Agradecidos nada más hallará el cónsul entre los cubanos de New York. Cinco cubanos vivían en Guatemala hace poco, y los cinco vivían felices.
Patria, 27 de agosto de 1892